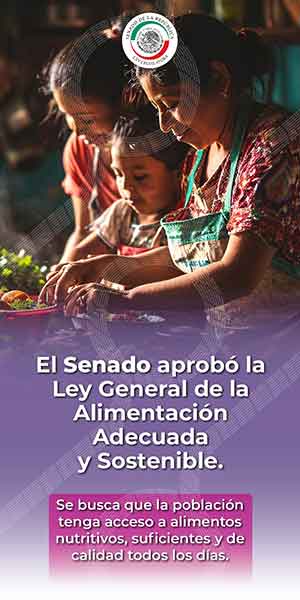Tengo en medio de la frente, como si fuera un claro espejo de la memoria, la primera vez que viajé en tren. Andaba por los once años y no era más que un tlaconete avispado, con menos de metro y veinte de alzada. Eran tiempos, lo recuerdo siempre con una enorme sonrisa, en que nos disputábamos la compra de los cuatro ejemplares de una revista especializada en lucha libre, deporte que nunca jamás vi presencialmente, sino cuando un lustro después la televisión llegó a casa.
Marín, Pastrana y yo, salíamos como relámpago de la secundaria, a la hora del recreo, para llegar justo en el momento en que Chalín –el viejo desenvolvía el paquetito y con él surgía un aroma de tinta y papel nuevo.
Seis ojos miraban aquello como obstetra en su primera asistencia de parto.
Mis amigos juntaban sus pesos, con lo cual pagaban por la adquisición de las revistas, enseguida me obsequiaban una y se jugaban a un volado la sobrante. Debo decir que el objeto de todo ese ceremonial era dejar sin el número en cuestión a otro amante virtual del pancracio, un tal Genaro que luego fue devorado por la lengua hirviente del alcohol, víctima propiciatoria de un amor fallido.
Pues justamente el padre de Pastrana fue quien me dio la oportunidad de hacer mi primer periplo por ferrocarril. Un recorrido de acaso cuarenta y cinco minutos que nos llevó de Juchitán a la estación Reforma, en donde bajamos para enseguida abordar una carreta y dirigirnos a San Francisco del mar, que por entonces aún no se dividía en Pueblo viejo y Pueblo nuevo, pero ya las dunas cercanas comenzaban a causar miedo entre los doscientos habitantes. Decían que sobre aquellas arenas de Dios avanzaba un viborón enorme que podría engullirse a cualquier cristiano; esa fue la razón inicial para comenzar a despoblar el lugar y trasladarse a la otra orilla del estero.
Pero en tren pasamos por Sidar, una parada cuyo nombre le fue dado porque al parecer en ese paraje el piloto de avión Pablo Sidar hizo un aterrizaje para recargar combustible, en un viaje que le llevó hasta saber dónde. Adelantito, en Unión Hidalgo, se dejó escuchar un murmullo de loros exóticos, un parloteo feliz que identifiqué al asomarme a la ventanilla del vagón.
Eran las paisanas que ofrecían en diáfano zapoteco su mercancía, con su correspondiente traducción. Queré pollo, queré huevo, gritaban con un acento aprendido seguramente en sus travesías veracruzanas, por donde anduvieron de bayunqueras.

Al momento mercamos tres órdenes de pollo adobado, arroz y tortillas de horno.
Luego don Saúl llamó al encargado del estanquillo ambulante para pedir unos refrescos. Creo que solo hubo otro viaje igualmente feliz que ése, y fue el ocurrido un año antes, en la primera vez que salí de casa sin la mano materna, rumbo a Agua dulce, pasandito Coatzacoalcos, guiado por el ceño eternamente fruncido del tío Ponciano.
Ese fue mi primer viaje en tren. Sin embargo, el segundo, ocurrido diez años más tarde, no tuvo igual fortuna, ni de cerca.
Estudiaba por entonces en la ciudad de México una romántica licenciatura. Al aproximarse la temporada de Semana santa, que el calendario laico de la Secretaría de Educación nombra Vacaciones de primavera, recibí una invitación para competir en unas carreras de a pie en Monterrey. La oferta era tentadora pues jamás había puesto mi alma en tal lugar, solo que el bolsillo no andaba precisamente en jauja. Con cautela hice mis cuentas, vi que podía hacer unos ajustes para poder gastar unos pesillos en la tierra del cabrito y el Cerro de La silla, así que me apunté para ir, total, el hotel y la comida estaban asegurados.
Pasamos haciéndola de cabritos en aquel lugar, asándonos en la calle con el fuego lento de la primavera norteña, cobijándonos al amparo de las tiendas que, para mi inocente asombro de ese tiempo, todo el día tenían encendidos sus aparatos de aire acondicionado.
Fueron cuatro días con gastos pagados, aunque sin gloria alguna, pero eso sí, estuve a punto de pescar una insolación a media carrera, sobre el comal de la pista atlética.
Llevado por el calor insoportable y por la necia idea de traer algunos obsequios, no medí mis fuerzas monetarias, dándome a tomar gaseosas y comprar chucherías, de tal modo que al final de este paseo no me quedaba más que lo justo para tomar el tren a Juchitán y apurar un par de magras comidas en el trayecto. Me habían informado que el viaje de México al Istmo, con trasbordo en Veracruz, duraba veinticuatro horas seguidas.
Así pues, me presenté en la taquilla de la antigua estación de Buenavista, donde ahora dicen que se levanta una biblioteca tamaño caguama, mandada a construir por un presidente cultísimo apellidado Fox. Bueno, la tal caguama gotea tanto en época de lluvias que tal parece que anduviera uno en una laguna y no en la catedral de los libros.
Pedí el boleto a Juchitán. Una amable taquillera me informó que no existía viaje directo a tal lugar, por lo cual era necesario tomar rumbo hacia el puerto de Veracruz, bajarse allí, comprar otro billete y tomar el tren a la tierra prometida. He de haber puesto una cara de sorpresa demasiado evidente pues la joven me aclaró:
-Pero no se preocupe, esta corrida llega justo una hora antes de que arranque la de allá; así que usted vaya con confianza; primero Dios, llegará a tiempo.
Contagiado por las palabras y los gestos de la taquillera, pedí mi boleto para enseguida regresar a casa a preparar el equipaje y descansar un poco.
Apenas habían transcurrido tres horas desde que bajara del autobús que nos trajo de Monterrey.
Al atardecer estaba de vuelta en Buenavista, un gentío se agolpaba en los andenes y salas de espera. Recordemos que se iniciaban ya las vacaciones.
Con toda calma me dirigí al puesto correspondiente a mi corrida.
Cuando faltaban pocos minutos para las ocho de la noche, una voz anunció por los parlantes la proximidad de mi salida. Caminé hacia un vagón, al pie del cual un inspector dio el visto bueno a mi papelito y subí. Ahí comenzó el martirio.
Mi tranquilidad y desconocimiento de las mañas apropiadas en estos trances me condujeron a quedarme sin asiento, los lugares ya estaban ocupados, por lo que no quedó más remedio que acomodar mis posaderas encima de mi maleta, cerca del baño. Pero la fe de la boletera me acompañaba y no pensé más que en la llegada a casa al día siguiente. Por fortuna, entre las incontables paradas hechas por el tren se desocupó una butaca y pude sentarme un tanto más cómodo. Me parece haber comprado un pan con café antes de la medianoche; eso y asomarme a ver las estrellas constituyeron el relajante apropiado para comenzar a caer en el sueño.
Al despertar, ya entrada la mañana, lo primero que hice fue aprovechar la primera parada con el fin de echarme un bocado. No lo hubiera hecho. Cuando pregunté la hora al vendedor de revistas, me respondió: -pasadita de las once, joven.
-Y cómo cuánto falta para llegar a Veracruz- volví a preguntar.
-Uuy, puede echarse otro coyotito. Todavía ni llegamos a las barrancas de Metlac-. Me contestó, como si yo fuera un habitual viajante de esos lugares.
-Pero, cuánto falta-. Insistí con vehemencia. -Unas dos horas-. Fue el remate del bigotón uniformado.
¡San Vicente! me salió del corazón antes de comenzar a pensar en el otro tren. ¿Y si no lo alcanzamos? El dinero ya no me va a ajustar.
Total que le fui rezando hasta a san Metlac para llegar a tiempo. Pero no. Mientras bajábamos la última ladera, antes de llegar al puerto, pude divisar el negro gusano que avanzaba sobre sus rieles rumbo a una dirección que yo presentía era el sur.
-¿Será ese el tren que va para el Istmo?- inquirí al vecino de asiento.
-Sí, señor, ése es. Por qué- dijo como queriendo iniciar plática.
-No, por nada- fue mi respuesta única. Quise hundirme en la butaca, pero no se pudo, era de madera.
Apenas se detuvo la máquina eché a correr hacia la taquilla con el fin de tener noticias acerca del tren para Juchitán. Ah, el que va para Tapachula - me explicó un señor gordo, parado detrás de la rejilla-. Es el que acaba de salir.
-Y cuál es el próximo- pregunté neciamente, pues ya me sabía la contestación.
-Mañana a las doce ¿quiere un boleto? Sí, le dije resignadamente. Luego de pagar me di cuenta de mi lamentable situación económica. Haciendo números, apenas y podría comprar un refresco y un pan para la comida. Al anochecer podría tal vez tomar un café con pan. A la mañana siguiente podría comprarme otro refresco y otro pan, antes de llegar a casa. Tal era el escenario. Fueron las veinticuatro horas más largas de mi vida, hasta ahora.
Me puse la mochila a la espalda, dispuse una ejercitante caminata por las cercanías de la estación, más de inmediato me corregí. ¿Y si me da hambre? ¿y si me da sed? Como un Robinsón espantado ante la solitariedad de la isla bajé el bulto para poder acomodarme en una banca. Tal como estaba programado, consumí mis sagrados alimentos. Con la noche llegó a mí con mayor soltura y diafanidad el aroma del mar, ya sin el tráfago diurno. Imaginé a lo lejos el Castillo de San Juan de Ulúa, visitado en mi niñez, Isla de sacrificios, el malecón, La parroquia y su incesante tintineo de cucharas llamando al mesero para el café con leche, los jarochos danzoneando en algún lugar. Con la felicidad instalada en la memoria me alcanzó el mundo de los sueños.
Cuando el barullo de la estación veracruzana me despertó al amanecer, revisé mi emergente plan de viaje al tiempo que miraba con desconsuelo las monedas sobrantes, un dinerillo que me permitió tomarme la soda más fría del mundo, regiamente acompañada con unos gansitos bien helados.
Una vez que llegó el tren al mediodía y partimos, con la rapidez recién aprendida me instalé en un asiento, lo más relajadamente posible y cerré los ojos.
No los volví a abrir hasta que trece horas más tarde el garrotero anunció con una voz mágica: ¡Juchitán! Un hambre feroz se apoderó de mi cuerpo, como si se hubieran aposentado en mi panza veinte mil perros.
Santo remedio. Nunca más viajé por tren.