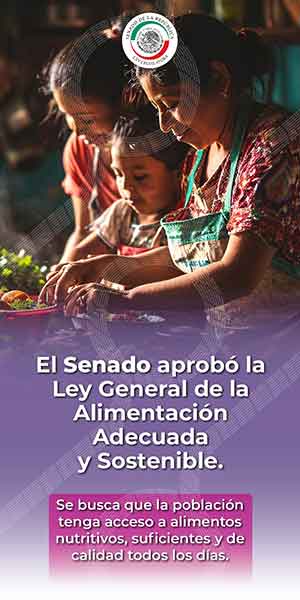Los nativos del istmo de Tehuantepec no tienen, como los otros pueblos aborígenes de la República, un gran desprecio por la vida. Al contrario la aman y la apellidan dulce. Aman la vida, pero no les importa estar ya muertos. Y es que estos hombres se someten, sin posición, a la voluntad de los dioses, como los griegos con quienes sin insistir me place compararlos; saben que llegada la hora – núhna – nadie puede cambiar el curso del acontecer.
A una raza tan fuerte como ella, que cree muy poco en la inmortalidad del alma, que de las supersticiones le interesa más el rito que la mera superstición, de la que es más exacto decir que se vale para aumentar su vigilancia; que acostumbra decir que la vida no retoña y que hay que cortar las flores hoy mismo; y que por ello ninguna idea ultraterrena complica su valor, le basta unas cuantas lagrimas para resignarse.
Pero entonces se preguntará: ¿por qué lloran tanto cuando algún miembro de su familia muere, y camino del panteón varias veces se desmayan las madres, las hijas, las viudas?
Yo mismo nunca pude presenciar un entierro en Juchitán, sin que esta pregunta me obsesionara durante varios días, hasta que escarbando – operación sin la cual no puede entenderse ni una costumbre indígena de cualquier de los grupos que se trate -, descubrí sus recónditos motivos. No es el acontecimiento, no; tampoco la presencia de la muerte que necesariamente aterra y consterna, lo que hace llorar en forma tan desesperada a los deudos, y también a sus amigos y acompañantes.
Y como no puede entenderse por una mentalidad forastera que gentes extrañas sumen su llanto al llanto ajeno, se creó la leyenda de las plañideras; en efecto, tal parece que no habiendo dolor, solo por paga se puede llorar a alguien con quien nada liga.

Gentes con tanta exuberancia verbal, cuya lengua es capaz de expresar los más sutiles matices del pensar y del sentir, necesitan del grito que los multiplica y enardece para entrar en combate; del lamento para ablandar la entraña, por naturaleza endurecida en ellos. Su propia voz las enajena. Y sojuzgadas por la locura hacen afirmaciones temerarias; vueltos a la cordura, el orgullo no les deja retractarse. Y la leyenda de su valor es ya una verdad; camino de la jactancia que es un defecto, arriban a la lealtad a la palabra dicha, lo que ya es una virtud. Como las palabras que dicen durante los entierros aluden a un gran pesar, han de aparecer finalmente las lágrimas y el desmayo, para probar su existencia.
Empieza la lamentación verbal. Se establece una búsqueda laboriosa, desesperada, de las palabras más exactas, más plenas de sentido para expresar el dolor; llegan hasta lo más lejano del sentimiento, hasta que de pronto surge la palabra deseada; la repiten sin cesar y van acumulándolas hasta que una derrama el pozo. Y entonces las lagrimas a raudales para ilustrar el discurso, la lamentación. A veces se valen de la lengua castellana para lamentarse – castellano con sintaxis zapoteca y que no es remoto que engendre hilaridad -; la lengua extranjera adquiere en ese trance significados tan misteriosos; repetir sus palabras sin alcanzar de modo exacto su connotación, dice tanto en su medio entender, que el sentimiento se esfuerza en poner aquello que la lengua no puede dar; y por esta mecánica extrañísima se crean estados de angustia avasalladora.
Pero si todo no fuera suficiente ahí va, delante del cortejo, envistiendo el silencio del atardecer, la banda de música, que no hay entierro que no se cuente: música alegre para los entierros de niños y adolescentes; fúnebre, para el de los adultos. Y como nunca es más grande la desventura que cuando se complica con el recuerdo de los días dichosos, la música alegre es tan eficaz para mover el llanto como la otra. Tocan unas marchas de Chopin, de Wagner, de Bach, pero de ellos solo queda el leimotiv, la melodía central de la que cada músico nativo que no puede evitar su participación en el luto, cuelga melodías personales improvisadas, y registros que traducen el lamento que no pueden formular. La música original esta ya de tal amera diluida, que ya es casi una música autóctona, en virtud de esos matices que toda tierra comunica a las acciones de sus hombres y que no hay gramática que pueda explicar.
Durante los velorios, se trata de la muerte de jóvenes y niños, se queman cohetes. Lirico el cohete se resuelve, él también, en una lluvia de lágrimas. Veinticuatro horas de pésames, de recuerdos, de música, suscitan un pesar, parecidísimo a la muerte.
El deudo puede valerse de las fórmulas de lamentación que ya existen, pero puede crearlas si le place: y aquí se encuentran sin contradecirse en realidad, y solo de manera aparente, un dolor con un orgullo, nada quita al deudo creer más grande su pena que todas las hasta ese momento conocidas: lamentarse en forma, la más bella, no quiere decir que se desvirtué la desgracia; sucede que el que sigue viviendo ha de cuidar de su reputación, ya intelectual, ya sentimental.
Una viuda puede decir: “¿Por dónde iré para encontrarte? Yo no sé por dónde nace el sol, ni por dónde muere. Tú lo sabías y me guiabas”. Cuando mi padre murió se repitió desoladoramente este grito: “¿Con quién dejaste, Arnulfo, las prendas (los hijos) que tanto amabas? Mañana sólo quedará de ti el recuerdo, en el dulce nombre. Y comeré mi pan húmedo en llanto”. Como en un verso de Pérez de Ayala. Si ha muerto un hijo, se oye: “Lucero de mis mañanas. Vena de mi corazón. Prenda de oro. Piedra de mis ojos”. Una hija, madre y esposa virtuales, inspiran una lamentación que comprende el arrullo, en el elogio, algo que recuerda la letra; los símiles, las estrofas, las imágenes, se construyen con motivos que aluden a la blancura, a la pureza, a la virginidad y, también, a la esperanza frustrada de ser la hija quien debió de llorar y desmayarse en el entierro de la madre. “Espejo que alumbra mi casa. Azucena que perfumó mi vida. Estrella que brillaba al medio día. Flor muerta en botón. Virgen que me custodiaba. ¿Quién habrá de llorar y desmayarse cuando yo muera?” Cuando una hija entierra a la madre, la tierra misma se entenebrece: “Madre que nueve meses me guardaste en tu vientre. Que me diste con la luz de tus pechos. Ya nunca volveré a verte, porque sin luz y en tinieblas me he quedado. ¿Es verdad, Dios, que de este tamaño mi desventura? Madre, vuelve por mí. Dios mándame con ella”. Si ya ha muerto la madre, a quien por jerarquía indeclinable le corresponde el texto de la queja, la muerte del padre representa un suceso gigante: es la orfandad completa. Pero la hija llora sin mayor texto, porque él corre siempre por cuenta de la viuda. Los hijos, los esposos, lloran generalmente en silencio. Pero no es raro el caso de que un hombre dé voces, pero en boca nunca la voz escala la dramaticidad. Ninguna como la mujer del Istmo para dar a las palabras en el arrullo, o en la queja, en la burla o en el alago, matices tan inesperados. En el entierro de los hermanos dice el nombre del desaparecido con un orgullo que derrama maternamente el nombre de la boca. Dirán, por ejemplo: “Murió Benito Valdivieso”, - tal si tuviera fama regada en la ciudad.
La noche que sigue al entierro los hombres son más lúbricos. Ya he dicho: Adán le busco el sexo a Eva por olvidar su desventura.
A la mañana siguiente no es remoto oír en el mercado: - ¡Que alegre estuvo el entierro!; fue mucha gente.
-Sí. ¡Y qué bonito llora esa familia!
•Tomado del Periódico “NEZA”/Órgano mensual de la Sociedad Nueva de Estudiantes Juchitecos/Enero de 1936